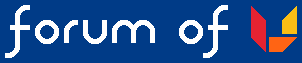Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, estimadas en más de 300 mil millones de barriles, superando incluso a las de Arabia Saudita. Esta inmensa riqueza en hidrocarburos posicionó al país como una de las naciones más prósperas de Latinoamérica, con un PIB per cápita que rivalizaba con el de muchos países europeos a mediados del siglo XX.
Sin embargo, en una cruda paradoja a menudo denominada la “maldición de los recursos”, Venezuela ha sufrido uno de los colapsos económicos más severos de la historia moderna en tiempos de paz. Entre 2013 y 2023, el nivel de vida se desplomó un 74%, marcando la quinta mayor caída económica desde 1900, fuera de escenarios de guerra o de colapso estatal. La hiperinflación alcanzó un máximo del 130.000% en 2018, la producción de petróleo se desplomó de 3 millones de barriles diarios a principios de la década de 2000 a tan solo 337.000 barriles diarios en 2020, y más de 7,8 millones de ciudadanos —casi una cuarta parte de la población— huyeron del país a finales de 2024.
La era petrolera venezolana comenzó en serio con el descubrimiento del yacimiento de Mene Grande en 1914, transformando una sociedad mayoritariamente agraria en un petroestado. Para la década de 1970, la nacionalización, bajo la presidencia de Carlos Andrés Pérez, creó Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), que se convirtió en una entidad profesional y semiautónoma que impulsó el crecimiento económico.
Los ingresos petroleros financiaron infraestructura, educación y programas sociales, pero también fomentaron el “síndrome holandés”, en el que las exportaciones de recursos inflan el valor de las monedas, lo que resta competitividad a los sectores no petroleros. La agricultura y la manufactura se debilitaron, y para 2013, el petróleo representaba hasta el 98% de las exportaciones. El exceso de petróleo de la década de 1980 expuso vulnerabilidades, desencadenando crisis de deuda y medidas de austeridad que desencadenaron los disturbios del Caracazo de 1989, que causaron cientos de muertes y erosionaron la confianza en el sistema bipartidista.
Hugo Chávez, exmilitar, capitalizó este descontento y ganó la presidencia en 1998 con el programa del “socialismo bolivariano”. Reorientó los ingresos petroleros hacia misiones sociales como Barrio Adentro (salud) y Misión Robinson (alfabetización), reduciendo la pobreza extrema del 25% al 12% entre 1999 y 2013. Los altos precios del petróleo —de 10 dólares por barril en 1998 a más de 100 dólares en 2008— impulsaron este derroche de gastos, pero las intervenciones de Chávez sembraron las semillas del declive.
Entre 2002 y 2003, despidió a 19.000 empleados de PDVSA durante una huelga, reemplazando a expertos por leales políticos, lo que provocó un estancamiento de la producción, que cayó de 3 millones de barriles diarios a 2,3 millones en 2014. La nacionalización de más de 1.000 empresas en sectores como el cemento, el acero y la agricultura desalentó la inversión y redujo la producción no petrolera. La muerte de Chávez en 2013 entregó el poder a Nicolás Maduro, justo cuando los precios mundiales del petróleo comenzaban a desplomarse.
La raíz del colapso de Venezuela es su hiperdependencia del petróleo, que financió el 58% del presupuesto de 2024. Esta economía rentista, donde el Estado vive de las rentas de los recursos en lugar de los impuestos, generó ineficiencia y corrupción. Bajo Chávez y Maduro, el despilfarro fiscal generó déficits de dos dígitos incluso durante el auge petrolero, con subsidios (como la gasolina a centavos el galón) que costaban más del 10% del PIB anual y alimentaban el contrabando. La deuda externa se multiplicó por seis, superando los 150.000 millones de dólares, gran parte de la cual se debía a China y Rusia, y que se pagó mediante envíos de petróleo con descuento.
La mala gestión de PDVSA fue catastrófica. Las purgas ideológicas y la subinversión —el gasto de capital se redujo a la mitad, de 5.400 millones de dólares en 1997 a 2.500 millones de dólares en 2000— provocaron una caída del 82,9 % en la producción entre 2013 y 2021, alcanzando los 527.000 barriles diarios. Los análisis de control sintético muestran que la producción real fue 1 millón de barriles diarios inferior a la de un escenario contrafactual sin dichas políticas entre 1999 y 2021. La caída del precio del petróleo en 2014, de 100 a 40 dólares por barril, provocó un colapso de las importaciones, de 80.000 millones de dólares en 2012 a 10.000 millones de dólares en 2017, al desaparecer los ingresos.
Las distorsiones microeconómicas agravaron los problemas macroeconómicos. Los controles de precios sobre productos básicos, impuestos en 2003 y ampliados bajo Maduro, provocaron escasez en 2005, con una inflación que alcanzó el 50 % mensual en 2017. Un sistema cambiario multinivel fomentó la corrupción, con el desvío de dólares subsidiados, con un costo estimado de 300 000 millones de dólares. Las nacionalizaciones redujeron la producción de alimentos en un 75 %, mientras que la población creció un 33 %, lo que obligó a depender de importaciones que se agotaron. La hiperinflación se desató cuando el banco central imprimió dinero a tasas mensuales del 20-30 %, devaluando el bolívar en un 100 % en 2019. El PIB se contrajo un 74 % entre 2015 y 2019, con una contracción per cápita que alcanzó el 73 % en 2020.
Políticamente, la crisis se deriva de la concentración de poder y la erosión de las instituciones democráticas. Chávez reformó la Constitución para centralizar la autoridad, y Maduro impulsó este proceso hacia un autoritarismo manifiesto. La victoria de la oposición en las elecciones parlamentarias de 2015 se vio socavada cuando Maduro creó una Asamblea Constituyente paralela en 2017, disolviendo el poder legislativo. Su reelección en 2018 se vio empañada por acusaciones de fraude, boicots y falta de reconocimiento internacional, lo que condujo a la proclamación de la presidencia interina de Juan Guaidó en 2019, con el respaldo de más de 50 países.
La corrupción permeaba el sistema, y la cleptocracia desviaba los ingresos petroleros. PDVSA se convirtió en un fondo de sobornos para las élites, con pérdidas por corrupción estimadas en 300.000 millones de dólares mediante esquemas cambiarios. La represión sofocó la disidencia: las protestas de 2014 a 2019 resultaron en más de 130 muertes, arrestos arbitrarios y tortura, según informó la ONU. Colectivos armados (milicias progubernamentales) impusieron el control, mientras que las alianzas con Rusia, China y Cuba proporcionaron apoyo militar y financiero. En las elecciones presidenciales de 2024, Maduro fue declarado ganador en medio de acusaciones de fraude, con el candidato opositor Edmundo González Urrutia presuntamente obteniendo una victoria aplastante.
En términos sociales, el colapso revirtió décadas de progreso. La pobreza asoló al 96% de la población en 2021, frente al 25% en 1999, y el salario mínimo se redujo de 480 dólares mensuales en 2012 a 2,40 dólares en 2021. La desnutrición provocó una pérdida de peso promedio de 8 kg en 2016, y las enfermedades infecciosas aumentaron debido a la escasez de medicamentos. Fallas de infraestructura, como los apagones de 2019, interrumpieron el suministro de agua y electricidad, mientras que la delincuencia se disparó en medio de la desesperación económica.
La emigración masiva se convirtió en un rasgo distintivo: más de 7,8 millones huyeron para diciembre de 2024, principalmente a Colombia (2,8 millones), Perú (1,7 millones) y Brasil. Los migrantes enfrentan peligros como el cruce del Tapón del Darién, por donde pasaron 160.000 niños en 2024, expuestos a la trata y el abuso. Dentro de Venezuela, 7,6 millones necesitaron ayuda en 2024, ya que el abandono escolar infantil y el riesgo de suicidio se triplicaron.
El desplome del precio del petróleo en 2014 fue un catalizador, pero no la única causa: la producción venezolana ya estaba disminuyendo debido a factores internos. Las sanciones estadounidenses, impuestas progresivamente a partir de 2017, se dirigieron a individuos, a PDVSA y a las exportaciones de petróleo, congelando activos y prohibiendo el acceso al mercado estadounidense. Para 2019, las sanciones primarias y secundarias redujeron la producción aún más, a 337.000 bpd en 2020. Se flexibilizaron en 2023 por promesas electorales y se volvieron a imponer en 2024 tras acusaciones de fraude. En 2025 se produjeron escaladas de la era Trump, como aranceles a los importadores de petróleo venezolano y acciones militares contra buques vinculados. Las sanciones causaron pérdidas equivalentes al 213% del PIB en ingresos petroleros, según algunas estimaciones, lo que agravó la escasez. Sin embargo, los críticos argumentan que aceleraron una economía que ya estaba en implosión, y que las caídas previas a 2017 explicaron la mayor parte de la contracción.
El gobierno de Maduro atribuye la crisis a una “guerra económica” orquestada por Estados Unidos, las élites opositoras y las sanciones, más que a políticas internas. Las autoridades afirman que el acaparamiento por parte de empresas privadas y los ataques especulativos causaron escasez, mientras que las sanciones bloquearon las importaciones de alimentos y medicamentos, calificándolas de “medidas coercitivas unilaterales”. Maduro ha destacado cómo las acciones de Estados Unidos después de 2017 privaron a Venezuela de 30 000 millones de dólares anuales en ventas de petróleo, presentando la crisis como una agresión imperialista similar a las intervenciones históricas en América Latina. Esta narrativa resuena a nivel nacional y con aliados como Rusia y China, que otorgan préstamos y ayuda militar.
A septiembre de 2025, la economía venezolana muestra un crecimiento tentativo (5% en 2023 y 8% proyectado para 2024), impulsado por el alivio parcial de las sanciones y la dolarización, con una inflación del 190% en 2023. Las exportaciones de petróleo aumentaron un 12% en 2023, pero la producción ronda los 850.000 barriles diarios. La reactivación de la “máxima presión” de Trump, que incluye la designación de organizaciones no gubernamentales (FTO) para bandas como el Tren de Aragua y la revocación del TPS para 270.000 venezolanos en Estados Unidos, ha aumentado las tensiones. La migración continúa, y se espera que 800.000 personas crucen el Tapón del Darién en 2025. La degradación ambiental causada por los derrames y la quema de petróleo persiste, y la deteriorada infraestructura de PDVSA corre el riesgo de provocar nuevos desastres.
Venezuela ejemplifica la maldición de los recursos, donde la abundancia de petróleo fomenta la corrupción, la debilidad institucional y la volatilidad económica. A diferencia de petroestados diversificados como Noruega, los líderes venezolanos priorizaron el populismo a corto plazo sobre la inversión sostenible, convirtiendo a PDVSA de una potencia tecnocrática en una entidad politizada. Las políticas socialistas —nacionalizaciones, controles— evocan fracasos en otros contextos, pero las comparaciones con Bolivia (que evitó el colapso mediante una gestión prudente) destacan la gobernanza como el factor diferenciador clave.
Las sanciones intensificaron el sufrimiento, pero fueron respuestas al autoritarismo, no causas principales; el deterioro previo a las sanciones lo demuestra. Por políticamente incorrecto que parezca, la evidencia corrobora que la mala gestión interna bajo Chávez y Maduro es la principal responsable, con factores externos como aceleradores.
La tragedia de Venezuela pone de relieve cómo la riqueza petrolera, sin una gobernanza responsable, puede devastar una nación. La recuperación requiere reformas institucionales, inversión diversificada y apoyo internacional, quizás a través de una coalición de “Amigos de la Democracia Venezolana” para el alivio de la deuda y la ayuda.
A partir de 2025, con Maduro atrincherado y las sanciones intensificándose, la salida sigue siendo difícil de alcanzar, pero la unidad de la oposición y la cooperación regional ofrecen destellos de esperanza. En última instancia, aprovechar las reservas petroleras para el desarrollo a gran escala, no para el enriquecimiento de las élites, es esencial para evitar un mayor colapso.